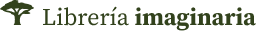por Emilia Macchi
Mientras leía "Desafíos de la conservación ex situ", me acordé de Alexander von Humboldt. El naturalista prusiano, cuyo nombre bautiza especies de animales, lugares e incluso corrientes oceánicas, tuvo dilemas vocacionales como cualquier otra persona. Su hermano mayor le decía que se interesaba en demasiadas cosas, y eso no le permitía especializarse. En plena era de la ilustración, donde las disciplinas de pensamiento estaban completamente herméticas unas de otras, que a un joven le gustara la pintura, la geografía, la botánica, la literatura y la astronomía era inaceptable. Era propio de personas distraídas, poco útiles para un mundo que quiere etiquetar rápidamente las funciones provechosas de sus ciudadanos.
No me parece casualidad que Humboldt fuera considerado el primer ecologista del mundo occidental, justamente por lo mismo. No solo se inquietaba por los fenómenos de la tierra y comprendía su lógica, sino también se dejaba emocionar por ellos. Los asombros científicos que expresaba en sus ilustraciones y en sus bitácoras de viaje eran, para él, igualmente válidos que sus grandes y cuantificables descubrimientos. La ecología va más allá de la moda sustentable; es más bien una forma de configurar y abrir nuestro intelecto en forma de red.
Hago toda esta larga introducción para decir que en “Desafíos de la conservación Ex situ” se deja ver el espíritu ecologista de Ítalo Tamburrino. Alguien que goza las diferentes materialidades de la tierra, que las saca de lugar, las descompone, para luego reorganizarlas y entretejerlas en sus relatos. El mismo título del libro es casi técnico, casi literal, presentando una hipótesis a la lectura: ¿qué pasa cuando algo o alguien es desplazado de su entorno de origen? Los cuentos ebullen y reaccionan como cualquier experimento, y da lugar a nuevos estados narrativos. Por decir algunos:
Los pelos de gato invaden a un joven y desconfiguran su organismo en un delirante ataque de alergia y depresión; un grupo de murciélagos son derribados por los manotazos de las aspas eólicas; una mujer mayor fuerza a sus mascotas a amarla y vigilarla para poder morir acompañada; los ancianos de un hogar confunden a un hombre con un cordero de peluche; un pueblo decide maquillar pulpos muertos para que parezcan vivos y así mantener el turismo; un conductor de uber se ve envuelto en polillas como si fuesen los satélites de su propio planeta.
Cada cuento en este libro es un hábitat, donde el autor revela los ecosistemas alterados por el pánico a la soledad, la aplastante gentrificación, las enfermedades, o las catástrofes naturales.
Por decir algunos de estos ecosistemas: una disco gay en el barrio bellavista, un pueblo en el Valle del Elqui, una peluquería, e incluso el ambiente que un taxista crea dentro de su propio vehículo, es una partícula a la cual podemos hacer “zoom out” y verla inserta dentro de un cuadro más grande. Por más cotidiano que sean los relatos presentes en este libro, siempre nos sorprende un giro metafísico, en el cual se comprende que, finalmente, la naturaleza se conforma por la vastedad - y la suma - de estos pequeños rincones. Los relatos se tocan con una sutileza exquisita; no se entraman creando un rompecabezas para el desglose del lector, si no más bien se saludan los unos a los otros a la lejanía, solo para recordarnos que todos son parte de un mismo universo.
El resultado a estos experimentos literarios no es siempre feliz. El desamparo atraviesa todos los cuentos por la evidente crisis climática. Los personajes, por su lado, no siempre son nobles; son autorreferentes, soberbios, manipuladores o incluso viciosos. Pero entre ellos todavía persiste una cuota de magia, una cuota de ensoñación, una cuota de humor. Cuando hacemos “zoom out” y visualizamos el cuadro más grande, lo que parecía egoísmo antropocéntrico ahora se muestra como un simple y pedestre temor a no sobrevivir. Y de pronto, los personajes nos enternecen; nos enternece que se hayan tomado la molestia de existir dentro de este gran descampado de sinsentido.